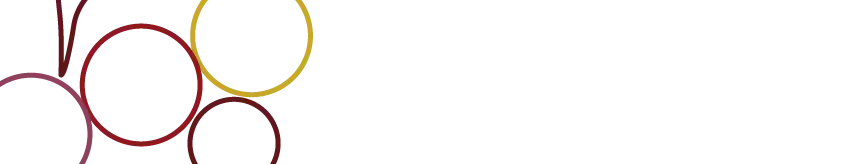Buenos Aires: En la escena de los crímenes, comiendo y bebiendo...
Buenos Aires es, sin duda alguna, una de las ciudades más fascinantes del mundo. Es europea y latinoamericana, cosmopolita y provinciana, un poquito sobrecogedora, pero a la vez cálida y gentil... Las calles huelen a petróleo, carne y tabaco quemados cuando camino por ellas. Es un aire raro, pero me siento equipado para respirarlo a todo pulmón.
Hace escasamente tres años, Argentina pasó por una infernal crisis financiera. Lo que antes fuese una de las superpotencias económicas del Cono Sur se encontró de repente no tan desarrollada, no tan segura ni tan glamorosa como creía ser. Sus ilusiones primermundistas, para ponerlo de la forma más sencilla posible, fueron pisoteadas y Argentina le vió la cara a la fea perspectiva de un déclassement..
En muchas publicaciones de todo el mundo he leído que la crisis argentina, tan devastadora como fuera, ya comienza a pasar. La moneda argentina se estabiliza, mejoran las cifras de empleo y la gente pierde el derrotismo que le cayera encima entre el 2001 y el 2002. Claro, las calles de Buenos Aires me recuerdan que se pasaron—y aún se siguen pasando—momentos difíciles. Muchos edificios cerrados llevan en sus fachadas dilapidados letreros de “Se Alquila Espacio Comercial”. Caminas por una de las principales calles del centro de la ciudad a mediodía y te encuentras con una inmensa cola de gente, que abarca varias manzanas. Le preguntas a uno de los integrantes de la descomunal fila si está esperando desde tempranito para entrar en un restaurante “in” o en una discoteca de esas imposibles Pero te dicen que no, que están en una cola del paro, buscando alguna colocación. Lo que más raro parece es que el tipo que te informa de esto te lo dice con una sardónica sonrisa. Es capaz de ver la ironía, la comedia dentro de la tragedia de la situación. Si fuera yo, estaría llorando miserias...
Los medios de comunicación argentinos parecen regodearse en los problemas de la nación. Se oye a muchos comentaristas de telediario hablar de “un país en ruinas” y poner caras de culebrón. En la calle la gente parece tomarse el lío con calma, con un sentido del humor seco y mordaz que yo no puedo menos que encontrarme adorable.
Como turista gastronómico, llego a Buenos Aires en el medio de esta situación y me siento un poquito culpable. Mis dólares americanos compran mucho. Puedo darme lujos y ordenar la botella de vino más cara de cada restaurante. Me puedo comprar un traje de Christian Dior, satisfacer los fetiches de Josie con un número absurdo de zapatos o bolsos... Mis finanzas no se lo sienten en lo más mínimo.
Perdón. Me doy cuenta de que he comenzado este recuento con un bajón que probablemente les está aburriendo desmoderadamente...
Aterrizamos en Buenos Aires cerca de la hora de almorzar, lo que para mí resulta divino. Tras registrarnos en el hotel y escuchar mensajes referentes a la entrevista que Josie realizaría, nos pongo en marcha hacia comer y beber algo. Mi padre, un fanático de Buenos Aires como los haya, me ha ha recomendado un gran sitio de carnes en el centro. “Parecerá una trampa de turistas, pero la comida es bien buena,” me dijo Don Manolo.
La Calle Lavalle es una de esas vías peatonales de tiendas que son un cliché viviente. Venduteros de poca monta, tipos sospechosos que se te acercan para proponerte—con aire conspiratorio—desde casimir hasta chaquetas de cuero o consultas síquicas o lecciones de tango; restaurantes que anuncian “menús turísticos,” mendigos pidiéndote “una monedita...” Uno puede intimidarse con todo esto. Pero, ¿de qué sirve? La cara dura de los mercantes, la suciedad, el zumbido de peligro que te hace chequear si aún tienes la billetera en el bolsillo... Todo eso es tan seductoramente auténtico...
La Estancia es un inmenso asador en el medio de toda esta baraunta. Sus largas mesas me hacen pensar inmediatamente en turistas de ínfima, de esos del “todo incluído”, los de las zapatillas deportivas y la riñonera. En la puerta te anuncian que tienen una “parrillada turística...” Miro a Josie y pienso que mi padre nos ha jugado una macabra broma. Pero una vez que nos sentamos, la portentosa bandeja de carne a la parrilla, pollo, chorizo, morcilla, chinchulines, mollejas y entrañas diversas que me ponen delante hacen que se me olvide toda preocupación. Al diablo las apariencias: Esta gente se toma la carne muy en serio.
De la lista de vinos pido el Nieto Senetiner, Malbec DOC, Mendoza 2002 para lubricar la orgía cárnica. Un vinito simple, fresco y ampliamente afrutado. Suculento, con sabores de cereza negra y frambuesa, acidez refrescante y taninos suaves. Exactamente lo que pide la sabrosa carnivorada que me han presentado.
Nos vamos de La Estancia repletos, sonriendo por el buen comienzo de nuestra vuelta gastronómica. Necesitamos una larga caminata para agilizar la digestión. Exploramos más de Lavalle y luego la Calle Florida, la peatonal de tiendas significativamente más chic que la atraviesa.
En la noche, habiendo descubierto que la localización de nuestro hotel—justo al lado del Cementerio de La Recoleta—es magnífica, decidimos probar un restaurante italiano llamado El Gran Caruso, del cual nuestra Time Out Guide to Buenos Aires habla muy bien. El restaurante supuestamente está dentro de un centro comercial dedicado al mueble y al interiorismo, cosas que, dado lo que hago para pagar el alquiler cada mes, me interesa ver.
El problema es que en ningún lugar del centro Buenos Aires Design aparece el condenado Gran Caruso. Hay un—¡qué asco, madreeeee!—Hard Rock Café, pero nada de Caruso. Aparentemente, ha sido reemplazado por un italiano nuevo llamado Prima Fila.. “Seis de uno, media docena de otro,” dice Josie, indicándome que suspenda cualquier deseo de fastidiar la paciencia que esté bullendo en mí. Llegamos aquí, comemos aquí. Si está malo, ajo y agua. Tengo que acordarme de tirar a la basura la Time Out Guide..
Prima Fila es un bonito restaurante. Salones espaciosos con decorado que es a la vez opulento y muy contemporáneo. A las diez de la noche, no hay casi nadie. Le preguntamos a nuestra camarera qué tal ha sido trabajar en la industria de la restauración durante la crisis argentina. Sin vacilar, la chica nos dice que ella se las apaña con propinas y que los fines de semana son moviditos. Pero el dueño del sitio no parece que vaya a ver ganancias por buen tiempo. Tras tomar nuestra orden nos dice con la cara seria: “En estos tiempos es cosa de aguantarse y perseverar”.
Con el permiso de quien me lee, voy a embarcar en un breve interludio sobre el “champagne” argentino. Con casi todas las comidas del viaje pedimos una o dos copas del espumante local al que despreocupadamente se da ese nombre, por lo de poner el apetito y el humor en marcha. En Argentina, la champaña verdadera es una rareza. El producto nacional denominado “champagne” no es malo. Claro, no puede aspirar a la elegancia, el poderío y la longevidad de las grandes cuvées de Champagne, pero suele ser limpio, fresco, decentón y con burbujitas. Aunque adolezca en cuanto a estructura y persistencia, no nos cae mal. Ahora ya lo saben.
Con nuestros platos principales de pasta casera y mariscos tomamos un Luigi Bosca, Chardonnay “Reserve”, Mendoza 2003. Recuerdo los vinos de esta bodega en los primeros noventas: chardonnays gráciles, muy característicos, que nada tenían que envidiarle a un borgoñita genérico de los buenos. Pero lo qu tengo ahora delante de mí es una tontería fofa y simplista y sin estructura. Los aromas y sabores son de manzana amarilla, limón y piña sobremadurada, con una dosis de vainilla encima para rematar. Una nota de plátano verde en el final me molesta sobremanera. ¿Dónde se ha ido la estructura, la mineralidad y la autenticidad que conocí yo antes? ¿Me está jugando una mala pasada mi memoria? ¿Es posible que los chardonnays de Bosca hayan sido siempre así y yo sea la víctima de un espejismo mnemónico?
Las pastas caseras de Prima Fila son muy buenas y por un momento nos olvidamos del chardonnay. Después de la cena damos una vuelta por la Recoleta y luego nos retiramos, agotados. Ha sido tremendo día.
La mañana nos ve en los alrededores de la Plaza de Mayo. Nos tomamos el cafecito de las once en el Gran Café Tortoni, ese espléndido monumento híbrido de Art Nouveau y quién sabe cuantos estilos más que viera pasar por sus salones a Gardel, Borges y todo lo que valió y brilló en la cultura argentina de principios del siglo XX. Nos detenemos un rato en la Plaza de Mayo, ponderando el folclor que rodea el horrendo color rosa sucio de la Casa Rosada, el palacio presidencial en Buenos Aires.
Dejando atrás la Casa Rosada y un montón de edificios ministeriales llegamos a Puerto Madero, un área de esclusas y muelles que nos recuerda la revitalizada orilla sur del Támesis en Londres: Arquitectura futurísta mezclada con toques rústicos y edificios industriales de fondo, los muelles pintaditos y acicalados, los ejecutivos con sus trajes de Zegna o Armani y sus corbatas de Hermès, paseando un poco de camino a almorzar con cargo a la cuenta corporativa...
Vinimos con muchas elocuentes recomendaciones a Cabaña Las Lilas, un asador de lujo que se ha convertido en una de las estrellas de la gastronomía porteña. La localización, el ambiente y el servicio son divinos. Almorzamos “al aire libre” en una terraza climatizada que nos hace olvidarnos muy pronto que es otoño en Buenos Aires y para el resto de los mortales hace frío. Vemos el desfle de ejecutivos por la acera, el río y los muelles. La lista de vinos llega rápido y descubro algo muy curioso.
La extensa selección está organizada según los “niveles de calidad” de los vinos, en orden descendente de “Excepcionales” hasta “Buenos”. Le pregunto al sumiller, un muchacho encantador llamado Germán, si esta estrategia ha dado buenos resultados comerciales y, más importante, si algún cliente llega a ordenar algo de la sección de “Buenos” al final de la lista. A ambas cosas dice que sí, pero yo no me quedo muy convencido. Me es imposible imaginar que uun ejecutivo en un almuerzo de negocios, o alguien en una cita que trata de impresionar a un acompañante atractivo, se resista a estas proclamaciones dictatoriales a priori sobre calidad y estatus. ¿Te imaginas a uno de estos trajeados, a quien le va un negocio sustancial en el almuerzo, pidiendo un vino de entre esos “Buenos?” La responsabilidad fiscal al infierno... Y si yo vengo a este sitio con una nueva amante, ¿con qué ojos me verá si me voy directito a las páginas de atrás?
Creo que lo hago para probar la efectividad sicológica del sistema, porque pido un “Excepcional”, uno de los vinos más antiguos de toda la carta, el Doña Paula, Malbec “Selección de Bodega”, Luján de Cuyo, Mendoza 1999.
En un principio es todo madera (balsámicos, latigazos de vainilla, trompazos de café fuertemente torrefactado...). Pero en el rato entre los aperitivos (un plato compartido de mollejas a la parrilla y una secuencia de antipasti) y la llegada de mi matambrito de cerdo, el vino comienza a mostrar aromas de cassis y bayas. En boca es grande, opulento y sedoso, pero sin ponérseme con vulgaridades mermeladescas ni calores excesivos. Se le siente bastante vivo y la textura lo arrulla a uno en esta tarde de otoño austral. Sí, tiene mucho roble nuevo, pero se integra bastante bien. Al final los taninos se hacen levemente ásperos, pero sin llegar a molestar. No es el tipo de vio hacia el que gravito yo normalmente (es de corte decididamente “moderno” y de “alta expresión”), pero tengo que reconocer que funciona. Echo en falta un poco de presencia de suelo en el posgusto, pero ¿qué se le va a hacer? Ese no es el fuerte de los neomundistas. Ah, y le va de perlas al matambrito, que en un mundo distinto hubiese dado para alimentar dos o tres individuos, pero que me zampo yo solito.
Al terminar nuestro paseo por Puerto Madero, volvemos a la Recoleta para explorar el Buenos Aires Design a la luz del día y con sus tiendas abiertas. Mi deseo es enterarme como se bate el cobre en el negocio argentino de mobiliario. Me reconforta que parece ser tan aburrido como en Nueva York o en Santo Domingo (donde tiene sus tiendas mi familia). Nos metemos en un “wine bar” que vimos la noche anterior, tras salir de Prima Fila...
Frappé es, como casi todos los bares de vinos que hemos visto en nuestra vuelta por Buenos Aires, parte de una cadena. Nos sentamos en una mesa y le pido al camarero el listado de los vinos por copa. Para mi sorpresa y fastidio, me dice el chico que no acostumbran vender vino por copas, que te venden la botella para consumir en el local con un recargo de AR$7 sobre el precio de tienda. Yo le digo que lo que quiero es probar unos cuantos malbecs “de calidad” y que no me apetece o conviene en lo absoluto comprar botellas completas, por baratas que me salgan. El chico se ve turbado. Se excusa y va a hablar con el gerente del lugar.
Al volver me dice que el gerente está dispuesto a montarnos una minicata de tres malbecs a AR$35 por barba. Es el equivalente de US$10, lo que me parece un chollo comparado a las extorsiones que experimenta uno en los bares neoyorquinos. Le digo que muy bien, que empiece a servir. Pone tres botellas en la mesa y se nos une otro afable muchacho llamado Juan. que dice ser el sumiller de Frappé, para explicarnos los vinos.
Comenzamos con un Norton, Malbec “Perdriel”, Luján de Cuyo, Mendoza 2000. Alega Juan que este “Perdriel” esta hecho “en un estilo más ligero”. Yo leo en la etiqueta que carga 14% de alcohol y pienso que si algo con tal grado es “ligero”, que los dioses nos libren de lo “pesado...”.
Resulta ser un vinillo fofo y simplón, que huele a mermelada de frutas rojas espolvoreada con Nesquik. Un golpetazo de calor alcohólico me quema las amígdalas y hago una mueca que el sumiller no capta. Pero Josie se da cuenta y se ríe. Yo empujo la copa hacia un lado y hago señas de estar listo pra la próxima muestra. Se trata de un Lagarde, Malbec DOC, Mendoza 2000. Un toque inicial de volatilidad se disipa rápidamente, dejando pasar aromas de cedro, romero, frambuesa y carnes de caza. Un malbec más ágil y bien definido que casi todos lso demás que he probado hasta el momento. Buen peso e intensidad frutal en boca, taninos sedosos y una graciosa nota de lavanda desecada en el final. Un vino refrescante y de muy agradable textura.
El último vino de esta breve exploración del estado actual del malbec argentino es el Familia Marguery, Malbec, Mendoza 2000. Juan nos anuncia que es el más caro de los tres y que lo considera merecedor de una década de guarda, por lo menos. Huelo y me encuentro con un tufo a potaje de guisantes con jamón, chocolate de leche y más roble arisco y desorientado de lo que ninguna persona decente deba tolerar. Hay algo de cereza-ciruela-frambuesa metido en el asunto, pero ¿qué demonios importa cuando hay tanta ebanistería de lujo en la copa? Le menciono al sumiller lo de la madera y me responde: “Es un estilo del Nuevo Mundo, ¿sabe?” Josie me agarra la mano y se anticipa al torrente de improperios que parezco a punto de lanzar a nuestro pobre servidor. “Oh...”, dice, en un tono que resulta más letalmente sarcástico que nada que pudiese decir yo.
En boca el Marguery es obeso y torpe, pasificado y con taninos granulosos. ¿Podría esto integrarse y convertirse en algo remotamente aceptable con diez años de botella? Dudo mucho que me entren ganas de comprobarlo... Conversamos un rato con Juan (somos los únicos clientes del local en ese momento) y nos cuenta sobre el advenimiento a la escena argentina de montones de bodegas “boutique”. Aparentemente, muchos argentinos—Juan incluido—consideran que la única verdadera manera de obtener “vino de calidad” es a través de producciones sub-submicroscópicas. Le pregunto lo que piensa de los principales cháteaux de Burdeos, que se han hecho una gloriosa reputación a través de los siglos produciendo decenas de miles de cajas al año. Le explico que Château Lafite, por ejemplo, produce un promedio de 40,000 cajas anuales entre su Grand Vin y el Carruades de Lafite. Me dice que eso no puede ser, que tales cantidades son de bodegas “industriales”, incapaces de generar la más alta calidad.
Es cómico, como piensan algunos... Antes de irme del bar tengo que escuchar el currículo de puntuaciones de revistas norteamericnaas de los vinos que probamos. Y me llevo un librito sobre “cómo apreciar el buen vino” de regalo.
En la noche nos lanzamos a un sitio muy peculiar. Te Mataré, Ramírez proclama ser una singular combinación de restaurante con cocina exótica y cabaret erótico. El decorado es todo terciopelo y luz de velas en una semipenumbra. En el menú aparecen platos con nombres como “Sudores de niña virgen”, “Si tu belleza me vuelve desconfiado” y “Toda, tu belleza celebra mi deseo”. La cocina trata—con variable éxito—de incorporar elementos exóticos y alegadamente “afrodisíacos” a preparaciones argentinas tradicionales. Unaa chica alta, muy guapa, de mirada luminosa y sonrisa irresistible, toma nuestra orden. Aunque pronto queda claro que de vino no tiene ni idea, sigo su recomendación y dejo que me traiga un Catena Zapata, “Saint Felicien” Cabenet-Merlot, Mendoza 2000. Un tinto simple, cuadradote y carente hasta del más remoto vestigio de personalidad. Tiene dos dimensiones: Madera y fruta fofa y genérica, algo pasada de madurez. Un vino que es el equivalente, en cuanto a diversión y disfrute, de mirar fijamente una pared blanca. Pero aún así me lo bebo y cuando aparece nuestra camarera y me pregunta cómo está, le digo: “Delicioso, gracias...”. Josie me lanza una mirada castrante y gruñe: “Hipócrita...”. Sí, eso lo sé. ¿Y qué? Una cara bonita tiene inmenso poder sobre mí.
El espectáculo de “cabaret erótico” en Ramírez es cursi hasta las tapas. Una mezcla de recital de poesía de plan porno blando y repleta de clichés y comedia. Como suelo hacer con todo comediante, me dedico a la guasa creativa dirigida al escenario. Josie me permite que le lance retos y burlas al actor en escena por unos minutos, luego le pide a la camarera que nos llame un taxi. La verdad es que no me dejan divertirme...
A la mañana siguiente estoy solo. Josie se ha ido a cumplir con su deber periodístico y a supervisar el “shooting” de su divorciada-heredera-modelo. Yo dedico un rato a buscar las antiguas casas donde viviera Borges, un escritor por quien mi admiración siempre ha sido intensa (y con quien me identifico montones, pues por lo menos durante un par de meses, yo también estuve completamente ciego y traté de “escribir”). Tras rendir mis reverencias ante la placa que hay en el último edificio donde habitara el escritor, me pica el gusanillo y decido almorzar. Me atrae BAAR, otro “wine bar” de cadena. A diferencia de Frappé, aquí si hay una selección buena por copas y platos ligeros para el almuerzo.
Mis derredor está todo forrado de madera oscura. Hay una banda sonora tipo Buddha Bar de insípido chill-out étnico mezclado con nu-jazz. La chica que me dirige a mi mesa y toma mi orden me mira como si fuese un marciano cuando le pido que me traiga dos copas de vino al mismo tiempo. Presento mis credenciales enománicas y le digo que lo que quiero es comparar y contrastar ambos vinos, que le dejaré la selección a ella. Parece satisfecha y se marcha.
Recibo un Familia Zuccardi, “Santa Julia” Tempranillo Roble, Mendoza 2002 y lo pruebo con avidez. Es mi primer tempranillo argentino y siento mucha curiosidad. Detecto alguillo de carácter varietal. Parecería, así de golpe, un maceración carbónica que se ha pasado demasiado tiempo varado en la tienda. Pero luego huelo unas notas de roble que resultan completa y absolutamente redundantes. Lo que hubiese sido un tintillo de almuerzo perfectamente competente se convierte en un ridículo episodio de enokitsch al toparme yo con esas cursis e inútiles notas de vainilla.
El otro vino es hermano más joven de algo que probara yo en Manhattan, el Weinert, Malbec, Mendoza 1999. Sencillo, aterciopelado y honesto, con taninos de grano fino y una agradable acidez; exactamente lo que uno necesita para quitarse la sed después de caminar toda la mañana en una urbe llena de smog. Huele a frambuesa negra y tierra y pasa suavemente. Honestamente, podría zumbarme una botella de esto yo solito.
Con este pensamiento, la inquietud que he sentido desde que comenzara a degustar vinos argentinos unas semanas atrás se cristaliza finalmente. El Weinert, aunque afrutado, voluptuoso y delicioso de beber, no es un vino en el que yo pudiese reconocer nada parecido a “profundidad”, o lo que sea que estimula mi intelecto en un vino (el placer intelectual es algo que yo siento casi que a nivel sensual). La cosa empeora cuando, subiendo por los escalafones de precio, me doy cuenta de que los mejores que encuentro son vinos facilones; los peores son asquerosas sopas de sobremadurez, sobreextracción y madera nueva a raudales. Estos últimos son “vinos” (utilizo las comillas a sabiendas, pues mi trabajo me cuesta llamarlos así) creados por gente que confunde “estructura” y “profundidad” con algo obtenible formulaicamente a base de roble. El problema es que, a la corta y a la larga, no dejan de ser vinos faciletes, desorientados, bobos. Me viene a la mente lo de “mono, aunque se vista de seda, mono se queda...” Quizás esperar que aparezca un vino argentino que subvierta esta impresión es una ilusión idiota. Pero sigo probando, pues a veces suceden milagros.
Devorando un sensacional bocadillo a la plancha y bebiendo lo que queda de mi Weinert en BAAR, me pongo a hojear algunas revistas de vino locales que tiene el local para disfrute de sus visitantes. La edición “Anuario 2004” de la revista Master Wine contiene un reporte sobre las tendencias bebísticas de los argentinos actuales. Me encuentro con esta joyita:
Los vinos del Viejo Mundo son aquellos productos evolucionados, de corte o no, con un sabor sofista-
cado, complejo, con notas de añejamiento y aromas y sabores secundarios y terciarios. En contrapo-
sición, el concepto de vinos del Nuevo Mundo está asociado a productos varietales, jóvenes, de ma-
yor frutalidad, sin ser envejecidos, con taninos dulces, y, por lo tanto, más fáciles de beber por los
paladares nóveles. (pp. 24-26)
Si no me hubiese dado un incontrolable ataque de risa al leer esto, seguramente hubiera comenzado a componer una carta al editor de la publicación, quejándome de lo falaz de sus contraposiciones, que confunden arcaismos geopolíticos con proceso de elaboración de una forma tan hilarante y tan triste a la vez. Pero en vez de ponerme a darle vueltas al tema ahí mismo, termino mi sandwich y apuro el malbec. El artículo describe dos estilos de vino, el primero de los cuales es precisamente lo que me ha causado ya bastante desilusión en las últimas semanas, bazofia hecha siguiendo modas, ignorando los dictados de tierra, clima y tradición. Tengo el presentimiento que no será la última vez que me encuentre la tan forzada dicotomía “Nuevo Mundo/Viejo Mundo” en mis vacaciones argentinas...
De noche, Josie y yo nos dirigimos a Palermo Viejo para cenar en El Trapiche, quizás el más famosos de los asadores de barrio de Buenos Aires. Yo pido un matambrito de cerdo y Josie unos ñoquis al roquefort. De la modesta lista de vinos, ordeno un Valentín Bianchi, “Bianchi Particular”, San Rafael, Mendoza NV, que es 100% cabernet sauvignon con un decidido aire de la “vieja escuela”. Arómas térreos, de tabaco, yodo y frutas rojas. Un vino interesante. En boca es a la vez sedoso y firme. Fruta roja vivaz con una nota “saladita” de aceitunas negras. Un vino honesto y placentero, con un sutil, pero largo, posgusto. La comida del Trapiche es sencilla y buena. La atmósfera es muy animada, con el público—desde tres vejetes discutiendo airadamente de política hasta los dos adolescentes en una primera cita bastante escabrosa, hasta los demás turistas despistados como nosotros—tan claramente audible que te parece que está toda en tu propia mesa.
Pasadas la entrevista y la sesión fotográfica de Josie, estamos libres de estrés y le dedicamos todo el próximo día a ir de tiendas. Intensamente. Porque Josie lleva esa actividad mundanal al nivel de una competencia olímpica seria. De vez en cuando nos paramos a merendar una empanada de carne picantita, pero en realidad se nos olvida el almuerzo hasta bien entrada la tarde. En el medio del Paseo Alcorta, un centro comercial muy coqueto, él, nos encontramos con Baretto. Vale la pena mencionar este sitio simplemente porque la comida y el servicio son muy buenos y porque está metido en un centro comercial, donde normalmente lo que imperan son los comeyvetes de basura hiperprocesada. En Estados Unidos nunca he encontrado, estando de compras en un shopping mall, un sitio que tan siquiera se aproxime a éste. Hay un menú decente de platos ligeros y--¡Santo alcoholismo, Batman!—hasta una lista de vinos aceptable.
Para acompañar una excelente sopa de calabaza con berro y un “club sandwich” de pollo asado con apio y mayonesa de roquefort, pido un Luigi Bosca, “Finca La Linda” Viognier, Mendoza 2003 que resulta bebible, pero es igual de indescriptiblemente aburrido que todos los viogniers americanos que me he visto obligado a probar en mi vida. Vagamente floral, con notas de manzana y uva. Acidez marginal. Es limpio, pero molesta por no decir absolutamente nada para justificarte su existencia. Por suerte difiere de otros viogniers americanos o australianos en no darte el coscorrón glicérico alcohólico que estos te propinan implacablemente.
De noche, pillamos un taxi hasta Belgrano, un suburbio de Buenos Aires donde está Sucre, que es el penúltimo alarido del “high-fashion dining” porteño. Un sitio de mucho diseño, con mucha “beautiful people” entre la concurrencia... Me viene muy bien recomendado por varios grandes amantes de la gastronomía porteña, quienes me dicen que Sucre cuenta con una de las mejores cartas de vinos de Buenos Aires..
El decorado es minimalista, con acentos de metal y piedra. En el centro del salón principal hay una estructura blanca en forma de gran bloque que obviamente es la “bodega”. Mirando su imponente presencia, pienso que los responsables de este sitio no se andan con relajos en lo del vino. Claro, si cenas a la habitual hora porteña (las 10:30 de la noche, más o menos) rápidamente comienzas a tener dudas sobre esa noción. Sucre es, además de un restaurante de alta cocina, un bar muy “in”. Es bullicioso y, como muchos locales nocturnos en ciudades que no son Nueva York (donde hay draconianas leyes antitabaco), se llena de humo de cigarrillo. Ambas circunstancias son, huelga decirlo, muy nocivas para el buen disfrute del vino.
La lista de vinos es extensa y veo en ella, por primera vez en mi visita a Buenos Aires, un número respetable de selecciones de otros países junto a los vinos argentinos de más cachet. Las copas son de buen cristal. El sumiller parece saber de lo que habla, para variar. Me pregunta sobre el estilo de vino que me interesa cuando me ve husmeando cada esquinita de su carta (no quiero que se me escape nada). Le disparo una perorata al efecto de que quiero algo argentino, pero que no me queme el gaznate ni me haga llorar de aburrimiento; sobre todo, no quiero nada que sepa ni a chileno ni a australiano ni a californiano; y no quiero nada a lo que el Wine Spectator le haya endilgado puntos. El sumiller pregunta: “Entonces no le apetecen vinos del Nuevo Mu...”. No lo dejo terminar. “No”, digo tajantemente. Me deja continuar hojeando la lista. Tanta opinión de un solo golpe no debe ser lo usual aquí.
Como aperitivo, Josie ordena un ceviche de mariscos en salsa “Bloody Mary”. Yo opto, siguiendo la voz de mis mejores instintos, por unas mollejas de chivito cordobés sobre puré de papas trufado. Como plato fuerte, lo de Josie es una pechuga de pollo envuelta en pancetta, servida sobre polenta asada y sopa de tortilla mexicana (no es broma; el complejo y multiétnico plato, por improbable que parezca, funciona muy bien). A mí me traen un risotto de osso bucco impecablemente realizado.
El Bodegas López, “Montchenot” Gran Reserva “15 Años”, Luján de Cuyo, Mendoza 1988 es lo que me atrae de la lista de vinos. Es el vino argentino más viejo con que me he topado. Lo ordeno y me deleita ver que la etiqueta proclama “solamente” 12.8% de alcohol. Si está vivito y coleando, puede ser una buena vara con que medir el potencial de añejamiento de algunos tintos mendocinos.
De aromas es inicialmente muy reductivo, pero con media horita en un decantador comienza a mostrar acentos de cedro, flores secas, arándano, ciruela fresca y frambuesa. Hay suficiente sustancia como para hacerme pensar que en su más temprana infancia éste debió ser un vinazo potente y angular. Ahora resulta sereno, pulido y complejo. Su huella en boca es refrescante y viva. El posgusto es largo, con notas de setas silvestres, tabaco y cedro entre reverberaciones de fruta roja. En el cuello de la botella, una etiqueta pone: “El tiempo y la paciencia no se la pedimos a Vd., lo ponemos nosotros”. Es una loable actitud para cualquier bodega de ayer, de hoy, o de siempre. Con una hora más de jarra, el vino se abre mucho más revelando caramelo, punta de lápiz y tierra. Me hace imaginar un cruce entre un rioja tradicional y un saint-estèphe con mucho más de quince años en botella. El hecho de constatar que pueda haber en un vino argentino complejidad presentada en un paquete sutilmente elegante me de ganas de saltar y gritar de regocijo...
El postre de Josie es una tarta de queso con salsa de naranja y cardamomo. Para acompañarlo le ordeno una copita de Weinert, Sauvignon Blanc “Cosecha de Otoño”, Mendoza 2001. Coquetos aromas de mermelada de melocotón, pera de Anjou y membrillo. En boca es compacto, con sabores juguetones a albaricoques y miel que me bailan en la lengua. Buena acidez y un final larguito. No hay evidencia de nada parecido a botritis para darle una complejidad tipo sauternes o barsac, pero se deja beber y combina perfectamente con la salsa de la tarta.
Saliendo de Sucre, contemplamos la posibilidad de sugerirle a la persona encargada algunas soluciones para el problema del ruido y el cigarrillo que tanto nos ha molestado al cenar. Considero que los fumadores están en libertad de perseguir el enfisema todo lo que les dé la gana, pero cuando interfieren con mis experiencias gastronómicas, me pongo alguillo militante. Pero abandonamos la idea. Es ya bastante más de medianoche y no creo que nadie esté dispuesto a escuchar un buen consejo.
Tal como debe hacer todo turista que tenga la buenaventura de pasarse un domingo en Buenos Aires, nos pasamos la mañana y parte de la tarde de este día en la Feria de San Telmo. San Telmo es uno de mis mercados de anticuarios favoritos en todo el mundo. Como soy loco con el diseño y la decoración, las horas pasadas entre puestos repletos de maravillas de otras épocas son el paraíso para mí. A la hora de almorzar nos vamos a la AntiguaTaberna de Cuchilleros, otro restaurante recomendado por nuestra irremediablemente inútil edición de la guía Time Out. El libro llama a esta vieja taberna, que ocupa un edificio antiguo, “romántica” y “pintoresca”. En términos de arquitectura estoy de acuerdo. Pero, ¿y gastronómicamente?
Pues el servicio es un modelo de absoluta incompetencia y la cocina no es nada del otro jueves. Mi pollo a la parrilla juega bajo par. Disfruto mucho más admirando los bellos patios interiores del recinto y porque en la listilla de vinos encuentro un Etchart, Torrontés “Privado,” Cafayate, Salta 2003. Justo cuando ya me hartaba de tintazos aparece, al fin, mi primer Torrontés de un viaje que pensé que me daría muchos más.
Un vino fresco y fragante en extremo, con aromas de alhelí, ilang-ilang (esa es la flor que se usa como ingrediente principal en el Chanel No. 5, para los que se quedaron atrás), cáscara de naranja, citronella, limón y fresa. Nada del vulgar ataque de lanilool (ese es un químico con un olor muy peculiar casi idéntico al del cereal ese del tucán que mencionase yo anteriormente) que dominaba los productos para exportación que probé en casa. En boca es ligero y preciso, con notas de melón de Castilla entre una abundancia de cítricos y flores. Largo posgusto con excelente acidez y un toque de miel. La comida no habrás sido muy buena y el servicio un desastre, pero tener este Etchart en la lista le gana muchísimos puntos a la Taberna.
Continuamos en pos de antigüedades por San Telmo y luego nos damos una vuelta por la Boca, esa parte de Buenos Aires que nos dió al tango y a Maradona. En la noche decidimos quedarnos cerca del hotel. Hemos visto todos los días un restaurante llamado Au Bec Fin (Yo conocí a Josie cuando ambos éramos estudiantes en Filadelfia; ambos recordamos afectuosamente el gran restaurante del chef Georges Perrier en Walnut Street, que lleva el mismo nombre). Preguntamos y nos enteramos de que vale la pena ir al Bec Fin más que por sentimentalismos. Aparentemente es uno de los destinos gourmets más célebres de Buenos Aires. Fue cerrado en 2001, en el nadir de la crisis económica, pero en enero de este año volvió a abrir con nuevas fuerzas.
Entrando al restaurante, se siente uno transportado a otra época. El local es un caserón de principios del siglo XX, que ha preservado su decorado original intacto. Los camareros son tan silenciosos y atentos como en cualquier establecimiento parisino con estrellas Michelin. Los magníficos chandeliers de cristal de Baccarat, las paredes enteladas, las elaboradas cornisas... Todo es tan deliciosamente señorial...
El menú es una entrañable mezcla de Francia vieja con favoritos argentinos (y cuando digo “Francia vieja” no es relajo; ¿cuántas veces has tenido que decir la palabra Chateaubriand” en los últimos años? No muchas, ¿verdad?) con caprichitos Nouvelle Cuisine y guiños al boom posmoderno de los ingredientes exóticos. Josie pide una sopa de cebolla gratinada como entrante y yo unas setas rellenas con duxelle de queso de cabra y espinaca. El plato fuerte de Josie es una pechuga de pollo con cream de vegetales otoñales sobre mille feuilles. El mío es algo sencillo: Tournedos de buey asados.
Como estamos en un sitio de mucho frou-frou, se me antoja pedir una botella cara de la lista de vinos (“cara” es relativo en Argentina; nada ni de cerca parecido a las millonadas que se piden en Nueva York por botellas de culto, sino US$60...). Se trata del Valentín Bianchi, “Enzo Bianchi” Grand Cru, Mendoza 1999, que es la “cuvee de lujo” de esa casa. El vino en sí es la antítesis del discreto encanto europeo y la elegancia imperante en Au Bec Fin: Hipertrófico, sobreamueblado, goloso y opaco, en el estilo de los “cabernets de Culto” esos de California que tanto detesto yo. Metí la pata ordenando esto. Hasta la ingle. Roble nuevo por montones, fruta monolítica (cassis, frambuesa negra) de la mermeladesca y superacolchada, una levísima sugerencia de tierra... Otra intentona de supervino, con demasiado de todo en un conjunto estridente, cais esperpéntico.
Dicho esto, el vinazo se las arregla para mantener un precario y muy extraño equilibrio. Me siento hasta inclinado a perdonarle sus mamarráchicos excesos... ¿Por qué? Porque al menos se las arreglaron para mantener el alcohol bajo control. Bebemos alguito, pero no nos terminamos la botella. Resulta difícil de creer que la misma gente que hace le “Bianchi Particular” que nos disfrutamos en El Trapiche está jugando al ridículo juego de los megavinos internacionalistas.